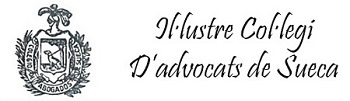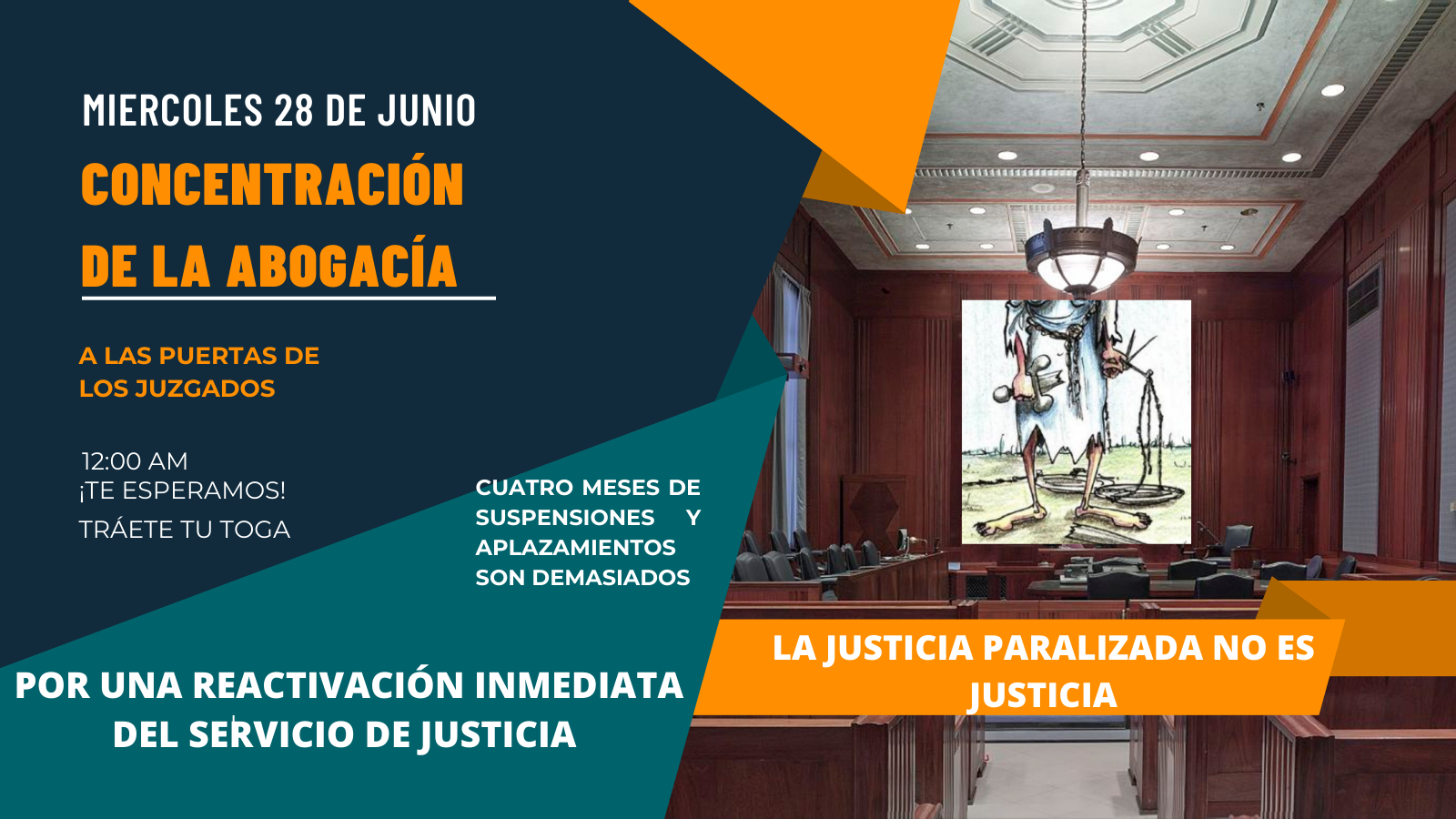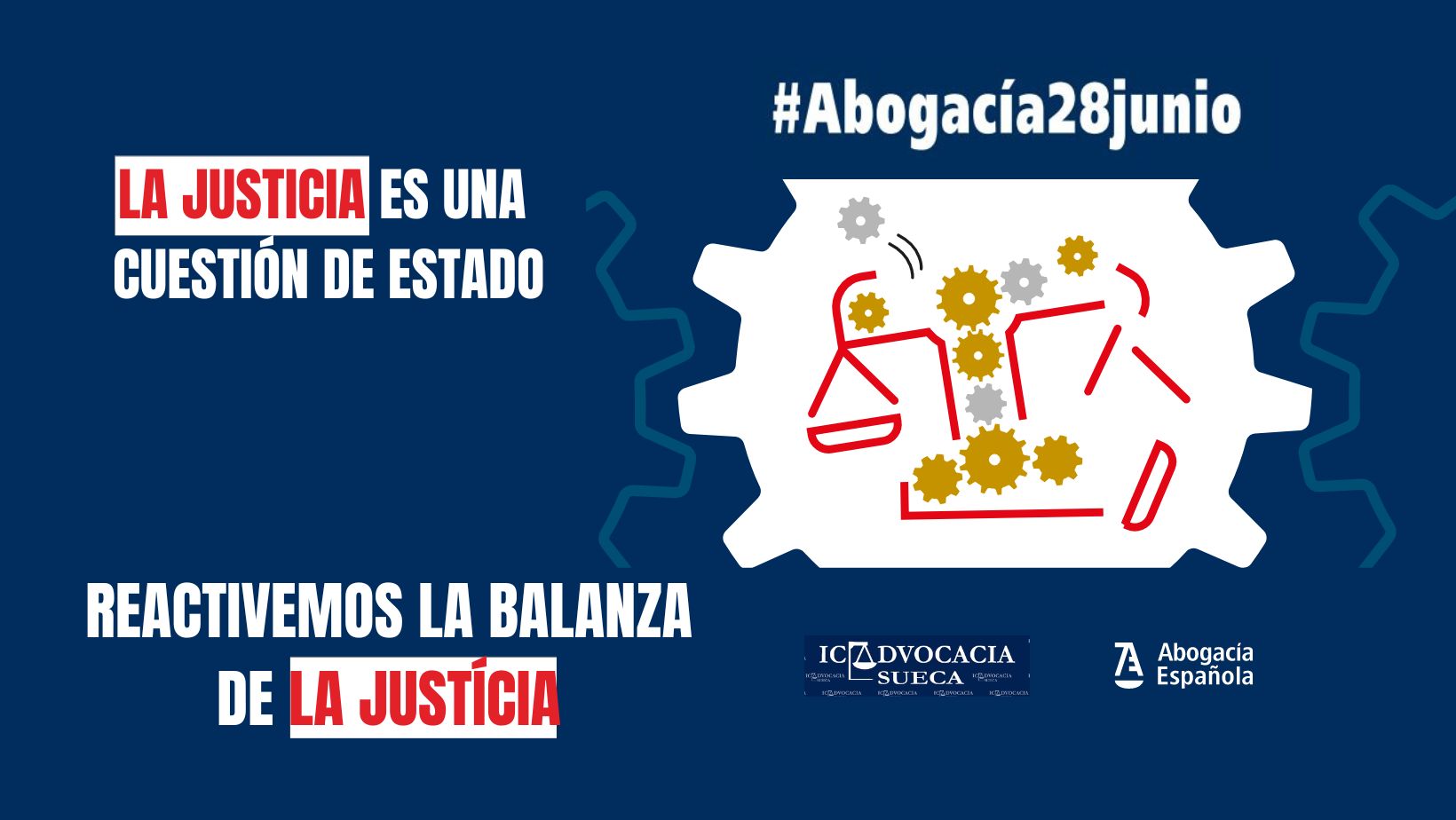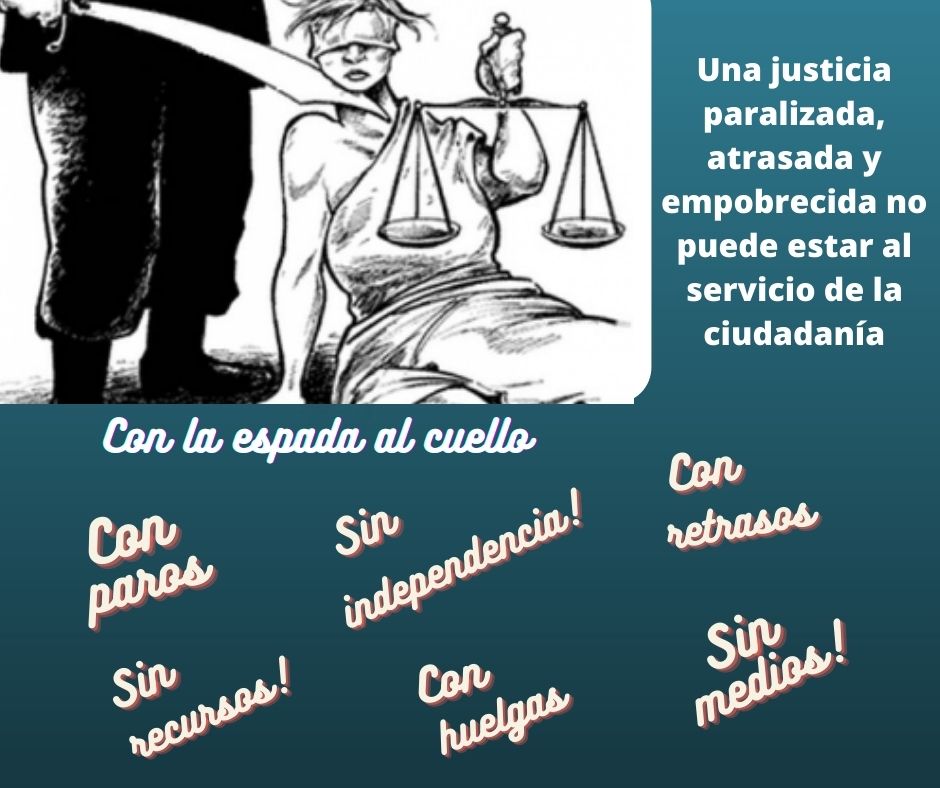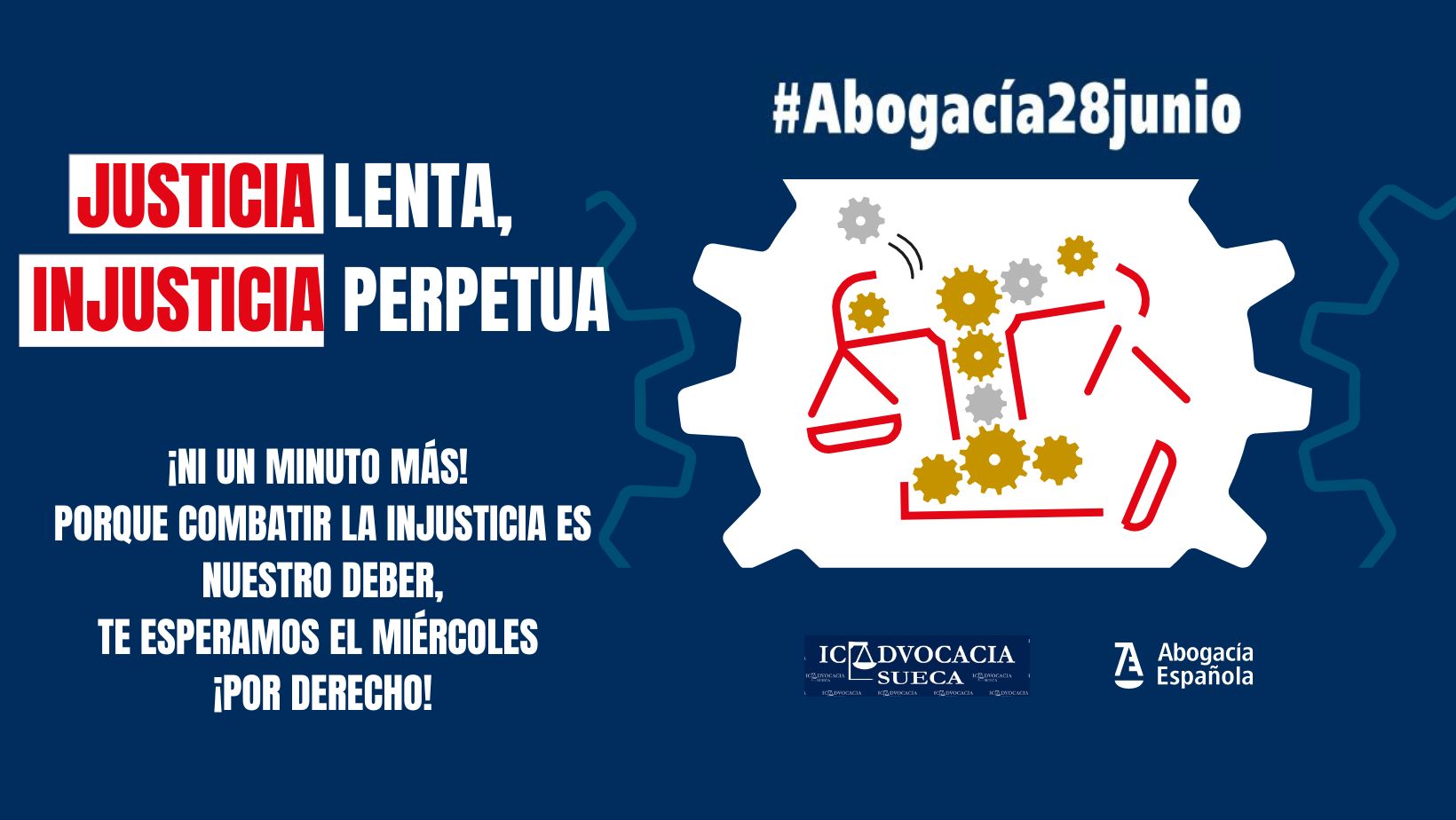NOTICIAS RECIENTES
IV CONGRESO DE LA ABOGACIA VALENCIANA.
Con el fin de fomentar la participación y el intercambio de conocimientos entre los profesionales del derecho, el Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacia ha organizado el próximo Congreso de Abogacía que se llevará a cabo los dias 11 y 12 de abril de 2024. Este evento de dos días, que se llevará a cabo en la sede del muy Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, promete ser un hito en el calendario de cualquier jurista que busque mantenerse al día con las últimas tendencias y desafíos del sector.
Un Programa Inigualable
Con un enfoque en temas de vanguardia como la Inteligencia Artificial en la abogacía, la transformación digital, y los derechos fundamentales, el Congreso se posiciona como un foro esencial para la discusión de los aspectos más innovadores y críticos de nuestra profesión. Destacados ponentes, entre ellos D. Lorenzo Cotino Hueso, Dª Lucía Carrau Mínguez, y D. Sergio Aramburu Guillán, ofrecerán su visión y experiencia sobre cómo la tecnología está reformando la práctica legal.
Salud y Bienestar del Abogado
Reconociendo la importancia de la salud mental y el bienestar en nuestra profesión, el Congreso incluirá sesiones dedicadas al control del estrés, ofreciendo a los participantes estrategias para manejar las presiones inherentes a la abogacía. La sesión sobre «La salud de la abogacía: control de estrés» por Dª. Laura Ferrándiz Avendaño es solo un ejemplo de cómo el Congreso busca apoyar a los abogados en todas las facetas de su práctica.
Aspectos Prácticos de la Profesión
Además, el Congreso abordará temas prácticos esenciales como los honorarios, la tasación de costas, y las estrategias para una justicia más ágil. Las sesiones sobre el nuevo pleito testigo en civil y laboral, por ponentes como Dª. Amparo Esteve Segarra, están diseñadas para proporcionar a los asistentes conocimientos aplicables directamente a su trabajo diario.
Un Espacio para la Solidaridad y la Defensa
El lema «Somos Abogacía, Somos Defensa» captura el espíritu del Congreso, subrayando nuestro compromiso con la justicia y la defensa de los derechos de la ciudadanía. El turno de oficio, la oratoria forense, y las responsabilidades deontológicas son solo algunas de las áreas que se explorarán, resaltando el papel esencial de la abogacía en la sociedad.
Detalles Prácticos
El Congreso se celebrará en la Plaza de Tetuán, Valencia, ofreciendo además opciones de alojamiento con descuentos especiales para los asistentes. Con un precio de inscripción que incluye comidas y coffee breaks, se garantiza una experiencia completa y enriquecedora. No obstante, las plazas son limitadas, por lo que se insta a los interesados a inscribirse con la debida antelación para asegurar su participación.
Conclusión
Este Congreso representa una oportunidad única para los juristas de actualizarse sobre desarrollos clave, compartir mejores prácticas, y fortalecer la comunidad legal. Podeis visitar la página web de la organización, https://congresoabogacia.cvca.es ,para más detalles y para inscribirse. ¡No perdais la oportunidad de ser parte y asistir a este evento excepcional que se celebra tan cerca de nuestro colegio! Recordad que la fecha tope de inscripcion al Congreso es el 8 de Abril.
En este enlace podéis ver las diferentes ponencias y horarios. Programa
EL COLEGIO DE ABOGADOS SE RENUEVA: NUEVOS HORIZONTES EN LA ADMINISTRACION Y LA JUSTICIA
En un acontecimiento sin precedentes, el Colegio de Abogados ha anunciado una reestructuración completa de su junta directiva y la creación de nuevas comisiones dedicadas a coordinar proyectos y áreas de intervención clave. Este cambio representa un paso significativo hacia la modernización y una mayor eficacia en la gestión de los desafíos actuales y futuros en el ámbito legal.
Liderando la vanguardia de esta transformación, se encuentra el Decano D. Jesús Muñoz Carrasquer, junto con la Secretaria Dª María José Sendra Llopis Martorell, el Tesorero D. José Eduardo Ramón Lledó, y los diputados, quienes juntos forman el núcleo de la nueva administración. La junta se completa con la invaluable presencia del Bibliotecario D. Manuel Cortes Meseguer, quien jugará un papel crucial en el mantenimiento y la expansión de los recursos intelectuales del colegio.
La nueva estructura incluye la formación de siete comisiones estratégicas, diseñadas para abordar desde la infraestructura tecnológica hasta la deontología profesional, pasando por la formación continua, la gestión interna, la mediación e intermediación, el turno de oficio y las relaciones institucionales. Estas comisiones son:
Comisión de Infraestructura Tecnología y Redes Sociales: Encargada de modernizar la infraestructura tecnológica del colegio y gestionar su presencia en redes sociales, está formada por Don Vicente Nicola Simeón y Don Julio Salvador Serra Casanova.
Comisión de Deontología y Expedientes Disciplinarios: Bajo la dirección de Doña María José Sendra-Llopis Martorell, esta comisión vela por el cumplimiento de los principios éticos y el manejo de expedientes disciplinarios.
Comisión de Formación: Con el objetivo de promover la formación continua entre los colegiados, cuenta con la participación de Don Manuel Cortés Meseguer y Don Julio Serra Casanova.
Comisión de Gestión: Centrada en la gestión eficaz del colegio, esta comisión está liderada por el propio Decano, Don Jesús Salvador Muñoz Carrasquer, junto con el Tesorero, Don José Eduardo Ramón Lledó, y la Secretaria, Doña María José Sendra-Llopis Martorell.
Comisión de Mediación e Intermediación: Busca promover la resolución alternativa de conflictos, integrada por Don Manuel Cortés Meseguer, Don Julio Salvador Serra Casanova y Doña María José Sendra-Llopis Martorell.
Comisión del Turno de Oficio: Encargada de coordinar la asistencia legal gratuita, está compuesta por Doña Amparo Colomina Pellicer, Dª Maria José Sendra-Llopis Martorell ,Don José Eduardo Ramón Lledó y D. Jesus Muñoz Carrasquer.
Comisión de Relaciones Institucionales y con la Justicia: Fomenta las relaciones con otras instituciones y el sistema judicial, con Don Jesús Salvador Muñoz Carrasquer y Don Vicente Nicola Simeón al frente.
Esta reorganización no solo refleja el compromiso del Colegio de Abogados con la excelencia y la adaptación a los tiempos modernos, sino que también pone de manifiesto la importancia de la colaboración interdisciplinaria y la gestión estratégica en el ámbito legal. Con estos cambios, el colegio se posiciona en la vanguardia de la innovación y el servicio a sus miembros, garantizando una justicia más accesible, eficaz y en consonancia con los valores éticos de la profesión.